La imagen de Dios
 José entra en la casa, cansado de un día de trabajo en Séforis. Su saludo, como siempre, es lacónico. No es hombre de muchas palabras. María responde como de costumbre: una palabra de bienvenida, una pregunta sobre su jornada, y cuando él se ha acercado a la mesa de piedra, entonces un gesto que, en ese ambiente de risas y parloteos infantiles, establece entre ellos una corriente de complicidad: una mano que se apoya en el hombro, una palmada cariñosa en la cabeza, un trapo de agua fría con el que se refresca y limpia el polvo del camino acumulado en ese rostro aún joven, pero que empieza a mostrar los primeros surcos.
José entra en la casa, cansado de un día de trabajo en Séforis. Su saludo, como siempre, es lacónico. No es hombre de muchas palabras. María responde como de costumbre: una palabra de bienvenida, una pregunta sobre su jornada, y cuando él se ha acercado a la mesa de piedra, entonces un gesto que, en ese ambiente de risas y parloteos infantiles, establece entre ellos una corriente de complicidad: una mano que se apoya en el hombro, una palmada cariñosa en la cabeza, un trapo de agua fría con el que se refresca y limpia el polvo del camino acumulado en ese rostro aún joven, pero que empieza a mostrar los primeros surcos.
Lo cierto es que, aunque quisieran hablar más, lo tendrían difícil con Jesús de por medio. Este muchacho habla por los codos. Pregunta y responde con frecuencia. Cuenta todo lo que le ha pasado: que hoy estuvo con los pastores buscando la oveja que se perdió ayer y que estaba caída en un pozo con una pata quebrada; que la cosecha de este año va a ser muy buena porque se lo ha dicho el nieto de Zacarías… «Este crío habla con todo el mundo, ¿cuándo ayudas a tu madre?», murmura José, queriendo parecer enfadado pero, en el fondo, sonriéndose por su alegría y desparpajo.
José bendice la mesa y comienza la cena, disfrutando todos del pan y las lentejas. Una pequeña familia que, como tantas otras, disfruta de las alegrías y risas de los niños y niñas que comen de la misma olla. La cháchara de Jesús va cesando, apoya la cabeza en la mesa y se queda dormido. María va conduciendo a sus hermanos a la esterilla cercana y José se queda mirando a ese fascinante hijo. Lo intuye distinto, especial. Rememora tantos momentos en los que se ha sorprendido y admirado de su manera de ver a Dios. Como aquella vez en la que hablan de lo que le ha pasado a la vecina Tamar, enferma de lepra, y a la han expulsado del pueblo con pedradas. Tras unos momentos caminando juntos por la colina Jesús pregunta:
—¿Es leprosa porque Dios se ha enfadado con ella?
José no sabe qué contestar, pero Jesús, como siempre, contesta a sus propias preguntas:
—No, Dios no puede ser tan cruel.
José le mira sorprendido y entonces dice al niño:
—Sí, Dios es bueno.
Jesús sonríe, confirmando sus intuiciones, y siguen caminando en silencio. Después de comer juntos, vuelve a la carga con otra pregunta:
—Papá, ¿cómo de bueno es Dios?
—¿Qué quieres decir?
—¿Es bueno como el rabí? —pregunta el niño.
—Es mejor que el rabí de la sinagoga —responde José sin dudar, recordando ciertos hechos acontecidos que prefiere no airear.
—¿Es bueno como un pastor cuando cuida el ganado?
—No, Jesús; creo que Dios es mejor que un pastor-—sonríe José.
—¿Es Dios bueno como un padre? —pregunta Jesús.
José no duda un momento, pues sabe que él mismo es un pecador y a menudo se siente tan indigno que Dios no puede ser como él.
—No, Jesús, Dios es mejor que un padre.
El niño calla y luego se ríe.
José le mira y se pregunta qué vendrá ahora…
—Papá, Dios no puede ser más bueno que tú.
Lo dice sin bromear, con la seriedad que a veces asoma a sus ojos profundos y sonrientes y en ellos ve admiración, gratitud, confianza, amor… José siente un nudo en la garganta y los ojos se le llenan de lágrimas. Se vuelve rápido, pues no quiere que su hijo lo vea así.
Y ahora, en la noche, mientras su hijo duerme, él recuerda esa escena., vuelve a sentir la sorpresa, el estremecimiento al percibir que, cuando este niño le habla de Dios, todo parece distinto y hasta él se siente mejor. Entonces le vence el cansancio y solloza en silencio por todo lo que no entiende, por todo lo que ha quedado en el camino y por todo lo que intuye. María se le acerca, una vez acostados los críos, se sienta junto a él, le limpia las mejillas húmedas con una caricia y, en silencio, abraza a su esposo y también mira a su adormecido primogénito.
¡Qué difícil es hablar de Dios! Cualquiera que lo quiera hacer tiene que saber que seguramente está desvariando un poco, y probablemente Dios se sonríe ante nuestros intentos de entenderlo y describirlo.
Supón que te dijera a ti, lector o lectora de este boletín, que te detuvieras un instante y trataras de explicarle a alguien que no sabe nada de Dios «¿quién es Dios?», «¿cómo es El?». ¿Qué le dirías? ¿Qué palabras utilizarías? ¿Dirías que es un padre, una madre, un amigo? ¿Usarías términos convencionales o nuevas palabras? ¿Le dirías que es amor o que es el diseñador del holograma inmenso de múltiples universos que es la realidad?
En otros tiempos aprendimos a decir que era el Rey de Reyes o el Señor de los Ejércitos. ¿Ahora qué podríamos decir? ¿Llamarlo, en cambio, el Señor de la Solidaridad, el presidente del planeta o el campo cuántico subyacente a toda la realidad?
Qué importante es la imagen que tenemos de Dios, una imagen que muestra nuestra comprensión cada vez más profunda de Él. Año a año, siglo a siglo, lo vamos conociendo mejor. Pero si algo podemos tener claro es que lo que quiera que sea Dios, realmente, es más amplio que nuestras categorías para explicarlo.
Y según cómo creamos lo que es Dios, viviremos la fe de una forma o de otra. No es lo mismo entender a un Dios que espera con brazos abiertos a justos e injustos, o imaginarlo con un martillo descomunal, dispuesto a fulminar al personal que se salga del guion. No es lo mismo hablar de un Dios del Amor que de un Dios de la Ley, de un Ser que nos ha originado y pensado de forma personal a creer que es un Ser impersonal y abstracto que se rige por leyes mecánicas.
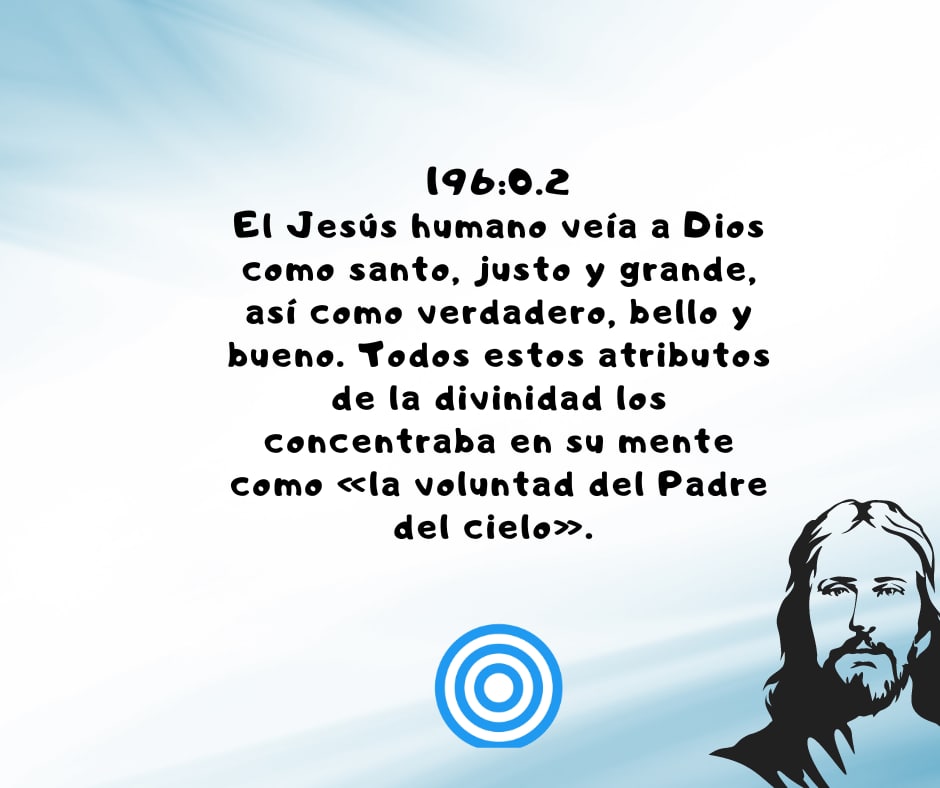 Los lectores de El libro de Urantia tenemos la gran suerte de poder leer decenas de documentos que describen cómo es Dios y cómo Jesús de Nazaret lo manifestó. Por ejemplo, conocemos que Jesús no renunció a sus raíces, sino que expandió y mejoró la imagen que tenían de la Divinidad sus contemporáneos:
Los lectores de El libro de Urantia tenemos la gran suerte de poder leer decenas de documentos que describen cómo es Dios y cómo Jesús de Nazaret lo manifestó. Por ejemplo, conocemos que Jesús no renunció a sus raíces, sino que expandió y mejoró la imagen que tenían de la Divinidad sus contemporáneos:
El Jesús humano veía a Dios como santo, justo y grande, así como verdadero, bello y bueno. Todos estos atributos de la divinidad los concentraba en su mente como «la voluntad del Padre del cielo». El Dios de Jesús era al mismo tiempo «el Santo de Israel» y «el Padre vivo y amoroso del cielo». El concepto de Dios como Padre no era original de Jesús, pero él exaltó y elevó la idea hasta hacer de ella una experiencia sublime al lograr una nueva revelación de Dios y proclamar que toda criatura mortal es un niño de este Padre de amor, un hijo de Dios. 196:0.2 (2087.2)
Es más, Jesús se sentía totalmente unido a la Divinidad, al Padre o Fuente de Todo. Lo dijo en repetidas ocasiones:
Jesús le respondió así: «¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Vuelvo a repetiros que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir entonces: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No os he enseñado que las palabras que digo no son mis palabras sino las palabras del Padre? Hablo por el Padre y no por mí. Estoy en este mundo para hacer la voluntad del Padre, y eso es lo que he hecho. Mi Padre mora en mí y obra a través de mí.». 180:3.9 (1947.8)
Jesús, por tanto, nos da una imagen nueva de Dios. En Jesús se manifestó la imagen más plena de Dios, se mostró el auténtico ser humano. En su manera de hablar de Dios y en su manera de ser humano descubrimos el rostro humano de Dios. Dios y Hombre unidos.
 Nos sorprende y agrada conocer que Jesús, que Dios, no solo se mostró profundo en sus reflexiones y serio, sino también amoroso y sonriente. Juguetón con los más pequeños y analítico con los adultos.
Nos sorprende y agrada conocer que Jesús, que Dios, no solo se mostró profundo en sus reflexiones y serio, sino también amoroso y sonriente. Juguetón con los más pequeños y analítico con los adultos.
Los niños eran siempre bienvenidos en el taller de reparaciones. Jesús les ponía arena, trozos de madera y piedras junto al taller, y allí acudían en tropel a entretenerse. Cuando se cansaban de jugar, los más intrépidos se asomaban al taller y si veían a Jesús desocupado, se atrevían a entrar diciendo: «Tío Josué, sal a contarnos un cuento largo». Lo sacaban tirándole de las manos hasta que se sentaba en su piedra favorita junto a la esquina del taller con los niños sentados en semicírculo en el suelo delante de él. Y cuánto disfrutaban los pequeños a su tío Josué. Aprendían a reír, y a reír con ganas. Uno o dos de los más pequeños solían trepar hasta sus rodillas y, sentados sobre ellas, contemplaban maravillados sus facciones expresivas cuando contaba sus historias. Los niños amaban a Jesús y Jesús amaba a los niños. 128:6.11 (1416.4)
A sus amigos les costaba comprender la variedad y amplitud de sus actividades intelectuales, su capacidad para pasar plenamente y sin transición de los profundos debates políticos, filosóficos o religiosos a los juegos alegres y despreocupados de los chiquillos de cinco a diez años.
¡¡Qué ser más maravilloso es este Dios que atisbamos en Jesús de Nazaret!! Un ser tan equilibrado que supo morir tan magníficamente como vivió, entero y con una sonrisa.
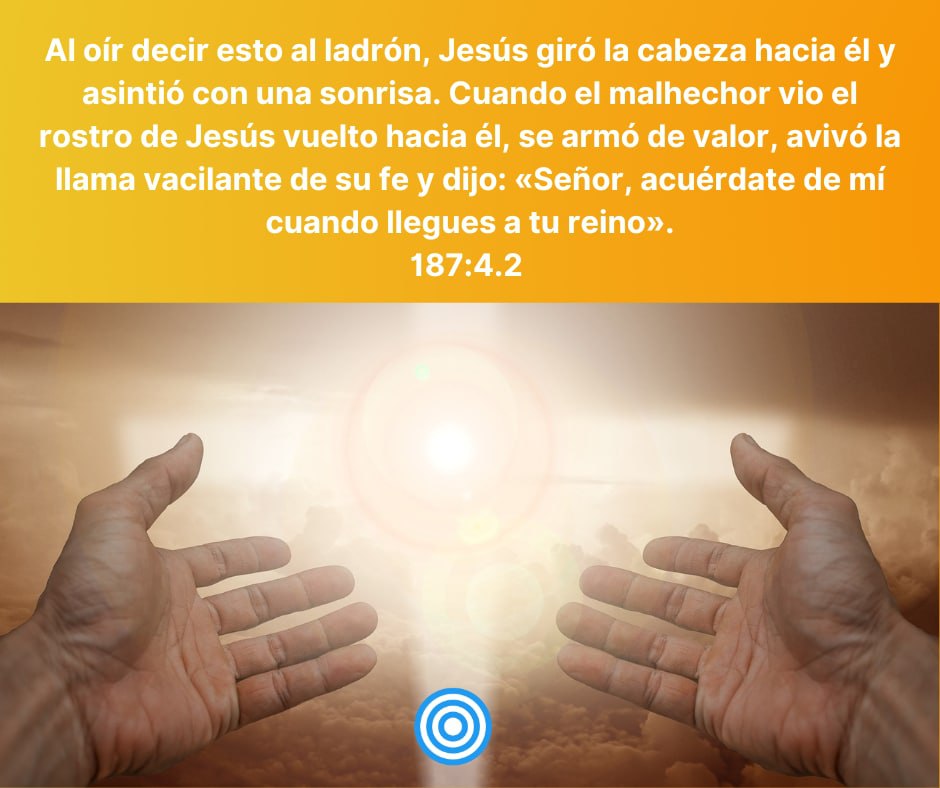 Necesitamos tanto en estos tiempos que nuestra imagen de Dios no sea solo una noción teórica, un concepto, sino una manera real de sentir y vivir a Dios, de actuar y amar, al igual que Jesús lo sentía.
Necesitamos tanto en estos tiempos que nuestra imagen de Dios no sea solo una noción teórica, un concepto, sino una manera real de sentir y vivir a Dios, de actuar y amar, al igual que Jesús lo sentía.
¿Qué es Dios para ti? ¿Alguien que nos ayuda o que nos asusta? ¿Alguien que responde o que calla? ¿Está lejos o está cerca? ¿A qué Dios le rezas? ¿A quién te diriges en tus horas de silencio? ¿Es una relación personal con él? ¿Cómo ha ido cambiando en tu vida la imagen que tienes de Él? ¿Sigues creyendo de la misma manera que cuando eras pequeño?
En ser capaces de ir dando respuesta a estas cuestiones nos jugamos mucho acerca de cómo vamos a vivir y de si Dios es solo una referencia lejana, una idea más entre otras muchas o alguien verdaderamente importante a la hora de actuar, soñar y elegir.
Hace siglos, un hombre inquieto y buscador descubrió finalmente la imagen de Dios que le enamoró y cambió su vida. Su corazón buscaba paz, pero tardó en hallarla. Buscó sin descanso saciar su sed de trascendencia en la filosofía, en doctrinas esotéricas y en los excesos, sin lograrlo. Vivió el amor carnal, el amor paternal, el amor de sus amigos y el reconocimiento social, pero nada lo llenaba.
Finalmente descubrió dónde estaba la Paz, dentro de sí:
¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera,
y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era,
me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.
Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que,
si no estuviesen en ti, no existirían.
Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;
brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera;
exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo;
gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti;
me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti.(Agustín de Hipona, Las Confesiones)
Hermoso reto este, escuchar de verdad a quien está dentro, para este principio de año.

